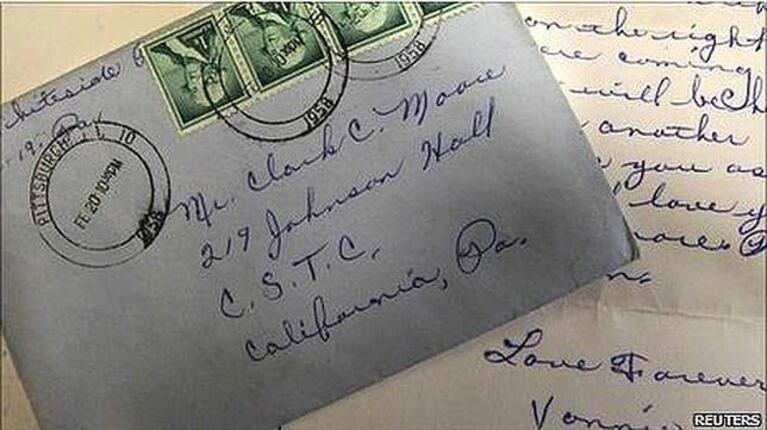La Puerta del Taller
A un costado del pueblo de San Lorenzo, donde el humo del café recién tostado se mezclaba con el cantar de los gallos al amanecer, existía un taller pequeño, antiguo y discreto. Tenía paredes de madera oscurecidas por el tiempo, herramientas colgadas como reliquias, y un techo de zinc que se estremecía cada vez que llovía. El dueño, un hombre de manos firmes y mirada tranquila llamado Roldán, pasaba las horas dando forma a la madera con una paciencia que pocas personas conservan en la vida.
Sin embargo, lo que realmente llenaba ese taller no era el olor del barniz ni el polvo del serrín… era el silencio. Ese silencio que a veces acompaña a quienes han tenido que renunciar a demasiadas cosas.
Los años del sacrificio
De joven, Roldán soñaba con ser músico. En las tardes se escapaba con una guitarra vieja para cantar en los patios, en las fiestas del barrio y en cualquier lugar donde la vida quisiera escucharlo. Tenía una voz ronca, pero cálida, y una manera de tocar que hacía que hasta los más fríos se quedaran quietos un momento.
Pero los sueños son frágiles cuando chocan con la realidad.
Su padre murió cuando él tenía apenas quince años. Su madre enfermó y las cuentas comenzaron a llegar como tormenta sin aviso. Así fue como la guitarra terminó guardada en el fondo de un armario, y las canciones en el fondo del pecho.
A los diecisiete empezó a trabajar en una fábrica de clavos que quedaba a media hora del pueblo. Allí descubrió que la madera hablaba, crujía, resistía y cedía de maneras que parecían casi humanas. Y, poco a poco, aprendió a escucharla.
A los veintidós, después de pasar por otros oficios y después de muchas promesas hechas a su madre, logró abrir el pequeño taller. Ella nunca llegó a verlo terminado, pero siempre le dijo que los sueños no mueren, solo cambian de forma. Y él, aunque no lo admitía, creyó en esas palabras más de lo que creyó en cualquier otra cosa.
El taller que nadie veía
Los primeros años fueron difíciles. En un pueblo donde todos conocían a todos, no siempre había trabajo suficiente para pagar la renta del local y la comida de la semana. Algunos días, Roldán abría la puerta del taller y limpiaba la entrada con una escoba vieja solo para sentir que algo se movía. Pero no entraba nadie.
Había noches en las que apoyaba la cabeza en el banco de trabajo y se preguntaba si la vida a veces no era más un ejercicio de resistencia que de logros.
Sin embargo, cada mañana volvía. Encendía el bombillo amarillento, doblaba las mangas de su camisa, y empezaba a lijar la madera. Era su forma de pelearle al tiempo.
El día de la muchacha
Un martes, cuando el sol recién había trepado por encima de los cafetales, apareció en la entrada una muchacha. Tenía una falda cubierta de flores rojas, cabello recogido en un moño descuidado y unos ojos tan inquietos como el viento antes de la lluvia.
—Buenas —saludó con voz suave—. ¿Usted hace muebles a pedido?
Roldán levantó la vista desde un banco viejo que estaba restaurando.
—Hago lo que se necesite —respondió—. ¿Qué está buscando?
—Una puerta —dijo ella.
Nada extraordinario. Y sin embargo, la joven parecía cargar algo más que un simple encargo.
—¿De qué tamaño? —preguntó él.
Ella respiró profundo, como quien se prepara para decir algo que podría cambiarlo todo.
—Grande. Muy grande. Pero lo más importante… la quiero especial.
Roldán esperó, curioso.
—Quiero una puerta para abrir hacia mi futuro —dijo finalmente.
Él soltó una risa corta, pensando que era una metáfora muy bonita pero poco práctica. Pero los ojos de la muchacha no estaban jugando.
—Voy a dejar mi casa —explicó—. Me voy a la capital. Quiero estudiar y trabajar. Quiero cosas que me dan miedo. Pero antes… antes quiero salir por una puerta que yo haya elegido. No la puerta vieja de siempre. Yo quiero sentir que salgo hacia mi vida, no que huyo de la de otros.
Roldán guardó silencio. Había escuchado muchas razones para comprar muebles, pero nunca una tan humana.
Aceptó el trabajo.
La construcción de la esperanza
Durante semanas, el taller se llenó de una vida que hacía años no tenía. Roldán diseñó una puerta que parecía más un cuadro que un objeto. Talló flores en los bordes, hojas pequeñas en las esquinas, y en el centro un círculo grande como un sol naciente.
Para él, aquel sol no era decoración: era la idea de que siempre se podía empezar otra vez.
Mientras trabajaba, algo dentro de él —algo que había dormido durante décadas— empezó a despertar. No era la música, no exactamente, pero era la sensación de crear algo que significaba más de lo que se veía.
El día de la entrega
Cuando la joven regresó, se quedó mirando la puerta como quien contempla un destino que todavía no sabe nombrar.
—Es más de lo que pedí —dijo—. Es como si alguien me estuviera diciendo “sigue”.
Pagó menos de lo que realmente valía, porque Roldán no quiso cobrarle lo que correspondía. No dijo por qué. Hay cosas que no necesitan ser explicadas.
La joven se marchó con la puerta sobre un camión pequeño. No volvió jamás. Pero la puerta sí volvió. Volvió en rumores.
Volvió en una vecina que dijo que la muchacha estaba estudiando. Volvió en un amigo que dijo que consiguió trabajo. Volvió en historias que la gente contaba con la certeza de que los sueños pueden crecer si encuentran por dónde salir.
El taller de las salidas
Después de aquello, algo cambió en el pueblo.
El abuelo que nunca había hablado con su hijo vino a encargar una puerta para su casa nueva. La familia que había vivido en alquiler durante veinte años pidió una para su primera vivienda propia. Un hombre tímido solicitó una para su boda. Una mujer pidió una para comenzar de cero después de un divorcio doloroso.
Y así, sin darse cuenta, Roldán empezó a construir más que puertas. Construyó salidas. Construyó comienzos.
El final y la frase
A los sesenta y tres años, con las manos gastadas y la espalda encorvada pero el corazón sorprendentemente liviano, alguien le preguntó:
—Roldán, ¿qué es lo que usted vende realmente? ¿Puertas?
Él sonrió, mientras acariciaba la madera como quien despide a un viejo amigo.
—No —dijo—. La madera solo es el cuerpo. Lo que vendo son salidas. La gente se encarga de abrirlas.
Y al decirlo, por primera vez en mucho tiempo, recordó su guitarra. La buscó en el fondo del armario, la afinó, y esa tarde cantó.
Porque algunos sueños no mueren.
Solo esperan una puerta.