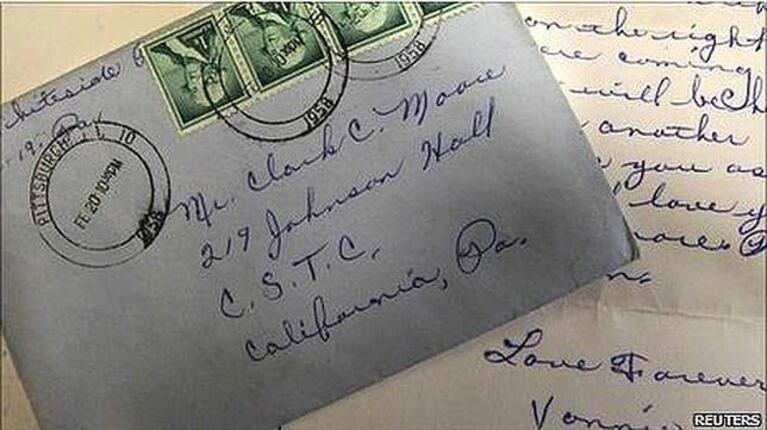El pan de cada día
En un pequeño pueblo de Holguín vivía Yadira, una madre joven con un solo hijo: Leo. El padre había emigrado a La Habana en busca de oportunidades y nunca regresó. Así que Yadira aprendió temprano que el amor y el pan tenían que sacarlos ella sola.
Trabajaba en una panadería estatal, donde el olor a harina caliente se mezclaba con la preocupación de que su dinero no alcanzara para el mes. Cuando terminaba su turno, vendía por cuenta propia pequeños dulces caseros que hacía en su cocina con los pocos ingredientes que encontraba.
El piso de la casa estaba lleno de harina, azúcar y sueños.
Un día, una señora que pasaba por ahí probó uno de los dulces. Quedó encantada y le pidió una docena para un cumpleaños. Luego vinieron más encargos. En poco tiempo, Yadira empezó a hornear hasta la madrugada, con Leo dormido en una silla de madera, acurrucado en una sábana vieja.
Lo que comenzó como sobrevivencia se convirtió en negocio. La gente decía que los dulces de Yadira sabían “a infancia”, a lo que ya no se conseguía, a lo que hacía feliz.
Cuando por fin pudo ahorrar lo suficiente, compró un horno pequeño — usado, viejo, pero propio. Después rentó un local de la esquina, pintó una pared color crema, colgó una pizarra y ofreció pan dulce, bocaditos y pastelitos. El local se llamaba “La Dulcería de Leo”.
El éxito no fue rápido ni fácil. Hubo días sin azúcar, días sin harina, días de apagones largos donde la masa se echaba a perder. Pero Yadira tenía algo que no se vendía en ninguna tienda: paciencia.
Años después, cuando Leo terminó la universidad, regresó a ayudarla a convertir el negocio en una empresa familiar. Modernizaron el equipo, abrieron otra dulcería en el centro y empezaron a enviar pedidos a hoteles y eventos.
La gente les preguntaba cómo habían logrado crecer en medio de tantas dificultades.
Yadira, con las manos siempre llenas de harina, respondía:
“El secreto es no dejar de amasar, aunque la vida se ponga dura.”